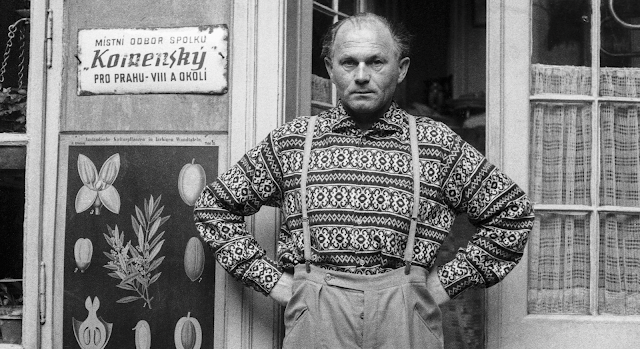Las últimas palabras de Freddie Mercury
Las últimas palabras que pronunció Freddie Mercury fueron «¡Pipi, pipi!».
Podría haber dicho cualquier otra cosa en su lecho de muerte. Podría haberse despedido como un héroe o como un amante entregado. Podría haber trascendido con una de esas frases ingeniosas con que se recuerda a tipos como Saroyan, Víctor Hugo o Pancho Villa, quien, agonizante tras un brutal tiroteo, esperó a que llegase el reportero de turno y, en su último aliento, le exigió: «¡Escriba usted que he dicho algo!».
Pero no. Freddie Mercury no dejó ninguna cita memorable para la posteridad. Lo único que dijo fue «pipi, pipi». Por una sencilla razón: se estaba meando. Le estaba pidiendo a Jim Hutton, su última pareja y también la última persona que lo vería con vida, que le ayudase a levantarse y le llevase al cuarto de baño antes de que se lo hiciese encima. Y, aunque ya estaba francamente mal, y ciego, y el dolor le impedía hasta moverse, lo que más le incomodaba en la vida era estar sucio.
Después de eso no le importó. No pensaba en la posteridad cuando murió. El dolor se encarga de que la posteridad te importe una mierda.
Era la madrugada del 24 de noviembre de 1991. Por la segunda planta de su mansión de Garden Lodge habían pasado aquella noche Elton John y Dave Clark, pero en aquel momento sólo había cuatro personas en casa además de Freddie. Cuatro personas y una gata, Delilah, que permanecía acurrucada a los pies de su cama. Una de las últimas cosas que Freddie hizo en su vida fue acariciarla, con la ayuda de Dave, que movía su brazo como un mal ventrílocuo.
Quién lo iba a decir. Algo tan simple como aquello, pasar la mano sobre el suave lomo de un gato común, fue lo único que pudo proporcionar algo de felicidad a aquel multimillonario moribundo, borracho de éxito en tiempos mejores, durante sus horas más aciagas.
Amaba tanto a aquella gata que hasta se permitió la osadía de dedicarle una canción infame en su último disco con Queen, canción que el resto del grupo aceptó incluir en Innuendo, a pesar de todo, al entender que aquella era una de sus últimas voluntades.
A Freddie le encantaban los gatos. Años atrás, cuando su primera pareja formal y más tarde mejor amiga, Mary Austin, le dijo que quería tener hijos con él, le respondió que prefería adoptar a otro gato. No lo encajó demasiado bien, así que se distanciaron un poco y ella se buscó a otro con quien traer descendencia al mundo. Y lo encontró. Encontró al hombre que le daría dos hijos, pero acabaría perdiéndolo durante su segundo embarazo por culpa de las excesivas atenciones que dispensaba a Freddie, ya enfermo.
Los hay que se mueren plácidamente mientras duermen, o mientras viajan en avión o hacen el amor, pero la suya no fue una muerte nada bonita. Hacía días que había bajado los brazos y abandonado su tratamiento, harto de ver cómo la medicación era incapaz de detener el avance de su enfermedad, y ya sólo esperaba que llegase su hora con la ayuda de la morfina.
En la calle se había montado un buen circo. Desde que en 1987 Paul Prenter, ex amante y representante en sus años de deriva, vendiera la primicia de su enfermedad, los medios se agolpaban a las puertas del número 1 de Logan Place hambrientos de carnaza fresca. Hacía tiempo que Freddie no salía de casa, así que lo único que esperaban era la foto de su ataúd, la confirmación de lo que ya se sabía.
Por si no bastase con esto, aquel mismo día se había hecho pública una nota de prensa en la que Freddie admitía que tenía SIDA y pedía respeto para él y su familia. Los reporteros ya no tendrían que seguir escarbando en sus cubos de basura en busca de cajas de medicamentos contra el VIH. Lo que ya era secreto a voces dejó de serlo. La cosa llegaba a su fin.
Cuando el Dr. Atkinson abandonó Garden Lodge aquella noche aún era sábado. Antes de irse les dijo a Jim y al asistente de Freddie que, con un poco de suerte, podía durar hasta el martes. Pero no debió de decirlo lo suficientemente alto, porque su paciente se murió aquella misma madrugada, poco después de entrar en convulsiones y romperse una pierna cuando Jim intentaba cambiarle la ropa y las sábanas.
Ninguna de las cuatro personas que estaban allí entonces volvió a entrar en Garden Lodge. Ni siquiera Jim. Freddie dejó muy claro en su testamento a quién había querido más en su vida. Legó cantidades simbólicas a los que allí estaban: su amante-jardinero, su asistente personal y su cocinero, el 25% de su fortuna a sus padres, otro 25% a su hermana y el 50% restante a Mary Austin, aquella a quien había cambiado por cientos de hombres, la misma que se enfadó con él por creer más en los gatos que en los humanos, y quien acabó teniendo que cuidar de ellos y de la casa y de los recuerdos de aquel hombre, extravagante y ciertamente generoso, que se murió diciendo «pipi, pipi».