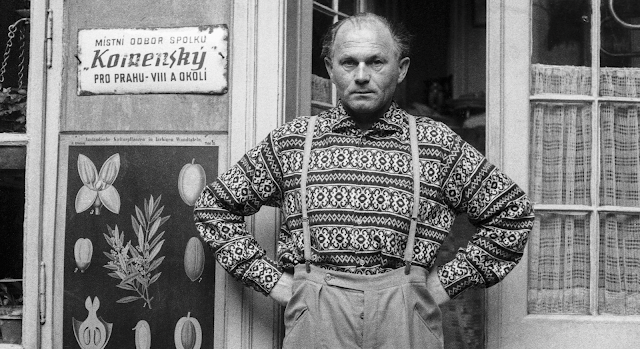La última vez
A juzgar por su estado, se diría que le quedaban unas horas solamente. Hacía meses que no podía caminar. Ya no podía valerse por sí mismo; tenían que desplazarlo de un lado a otro de aquella casa como si fuese una marioneta gigante. Tampoco podía hablar y, desde hacía algo más de un año, por culpa del avance inexorable del Parkinson, vivía sumido en una profunda depresión.
Lo único que le proporcionaba cierta felicidad era jugar con una consola de videojuegos que mi tía había comprado para tenerle distraído. Era también lo único que podía hacer. Solo necesitaba una mano y sus dedos aún respondían. Le distraía jugar al billar. Le hacía sentirse vivo. Se imaginaba jugando al billar de verdad, supongo. Moviéndose por la mesa, como si pudiese hacerlo, y eligiendo la fuerza de impacto de su palo imaginario, como si pudiese llegar a sostener un palo de billar de verdad con sus brazos enfermos.
En cuanto me vio llegar me ofreció un mando y, con la mirada, me pidió que jugásemos una partida. Quería demostrarme que, a pesar de su estado, era mejor que yo. Que podía ganarme. Acepté su reto sabiendo que iba a darle esa satisfacción. No sabía Carlos que yo también tenía la misma consola en casa y que el billar era mi juego preferido.
Empezó jugando él. Debido al anquilosamiento de sus dedos, su bola se iba siempre donde no era y solía meter la blanca en vez de cualquier otra. Yo trataba de restarle importancia y, en mi siguiente jugada, cometía alguna torpeza similar, o fingía que el mando no me respondía, o que yo era simplemente malo jugando a aquello.
Habrían transcurrido como unos quince minutos y entre los dos solo habíamos sido capaces de meter tres bolas. Dos él y una yo. Porque no contábamos las veces que entraba la blanca, claro.
Mientras nos veía a nosotros mismos en el salón, a aquella cosa extraña e insignificante que quedaba de nosotros, podía imaginarnos igual que en una película. Era una escena devastadora. Yo sabía que era lo último que íbamos a hacer juntos y una tristeza inmensa me recorría el cuerpo, casi podía sentir cómo aquel dolor se iba disolviendo lentamente dentro de mi sangre. Sin embargo, fingía una alegría desmedida, absurda, como si nada malo estuviese pasando. Intentando que él no se diese cuenta.
A pesar de todo, se sentía feliz por haber metido una bola más que yo. Ese era mi triunfo.
Entonces llegó Esther, que no sabía nada. No sabía que me estaba dejando ganar, pero sí que él se moría. Venía de la cocina, de hablar con mi tía y mi madre, y nos encontró jugando a aquello. Se llevó una alegría, porque su pasión eran los juegos y porque la consola que teníamos en casa, idéntica a la que tenían mis tíos en su salón, la había traído ella. Le encantaba aquella mierda.
–¡Oh, estáis jugando al billar! –dijo.
Asentí sin mirarla. Y, aprovechando que era mi turno, volví a fallar e introduje la blanca, de nuevo, en otra tronera.
–¡Hala, cari! ¡Pero cómo fallas eso! –me recriminó.
Querría haberle dicho algo con la mirada, algo que ella supiera entender, para que comprendiese que solo lo hacía por dar una última alegría a Carlos. Pero ella no aceptaba la compasión ni siquiera en casos extremos. Protestó:
–Dame el mando, ya verás...
Le pregunté a mi tío si no le importaba jugar contra ella y él sonrió y asintió con la cabeza. Perdió su turno y yo entregué el mando a Esther.
En aquella jugada metió todas las bolas. Una tras otra. Sin piedad. No sabía perder. No estaba programada para dejarse ganar por nadie, ni siquiera por un hombre claramente desahuciado por la muerte.
Yo era incapaz de mirar a mi tío. Una pena inmensa hizo que desease romper a llorar allí mismo, de rabia, de tristeza, de indignación, por todo lo que le había pasado a Carlos, por lo injusta que había sido la vida con alguien tan bueno, vital, cariñoso y alegre. Y también por lo que estaba pasando. Ella no entendía que aquella partida era un último homenaje privado. Que tenía que haber ganado él. Su espíritu ganador le impidió entenderlo. Al acabar la partida, pocos minutos después de haber tomado el mando de la máquina, saltó de alegría y gritó: “¡Oleeeeeee!”. Dejó el mando en la mesita y se volvió a la cocina, tan feliz, con mi madre y mi tía.
Nos dejó allí a los dos. Solos, otra vez. Me quedé al lado de mi tío, tan derrotado como él, intentando mantener aquella sonrisa estúpida mía. Le miré a los ojos, le sostuve la mirada unos segundos. Vi la decepción y la tristeza bañando su cara; porque no era tan bueno como se creía y porque se había dado cuenta de que me estaba dejando perder por pena. Porque iba a morirse y ni siquiera tenía voz para despedirse, ni yo quería que nos despidiésemos.
Nos llamaron para comer y apagamos el aparato.
Murió a la semana siguiente.
Nos llamaron para comer y apagamos el aparato.
Murió a la semana siguiente.
Le quería muchísimo.