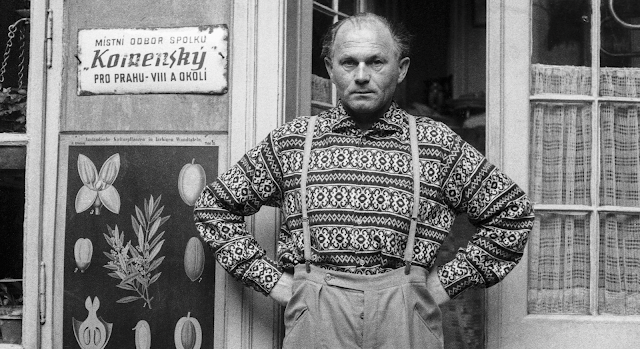Cajas negras
He vuelto a tener ese sueño otra vez: voy corriendo. Corro mucho, sin parar, hacia un precipicio. Corro al límite de mis fuerzas, como si alguien me persiguiese, pero no hay nadie más. Solo soy yo corriendo hacia el precipicio. Corro hasta que dejo de sentir las piernas. Al llegar al borde, freno en seco. Tomo aire, me asomo y miro hacia abajo. Está altísimo. No entiendo qué hago allí, así que doy la vuelta y regreso a casa caminando. Cuando llego, descubro que me he dejado las llaves en otra cazadora.
Tiene gracia que sueñe con esto, porque la última vez que corrí fue en una clase de gimnasia a los 16 años. No creo que existan muchas razones en la vida por las que merezca la pena correr. Aun así, últimamente no dejo de soñar que corro, aunque sea hacia el abismo y luego me arrepienta. Supongo que mi subconsciente intenta decirme algo que me resisto a aceptar.
Siendo niño, mi madre me preguntó una vez qué quería ser de mayor. Respondí que no sabía. “¿Qué cosas te gustan?”, insistió. “Ver las estrellas”, le dije. “Entonces serás astrónomo”, concluyó. Me quedé con aquello y, cada vez que algún adulto aburrido me preguntaba qué iba a ser de mayor, contestaba que astrónomo. Más adelante vi a un hombre en una de esas sillas de ruedas con motor. Tiré a mi madre del brazo y le señalé a aquel señor. “Es un paralítico”, me dijo en voz baja. Durante una época, cuando alguien me preguntaba qué me gustaría ser, le decía muy bajito: “Un paralítico”. Hasta que un día se enteró mi madre, claro, y me cruzó la cara.
Tantos años después, todavía no sé muy bien qué decir si alguien me pregunta a qué me dedico. Suelo responder que a cuidar de mi padre. Si ladean sus cabezas y me miran con lástima, les digo que también escribo una novela, para no hacerles sentir incómodos. Pero no. Mi novela es mi padre. Sufre demencia vascular y el único lugar donde es feliz dejó de existir hace cincuenta años, aunque siga muy vivo dentro de su cabeza. Estando con él, no puedo evitar ponerme en su lugar y me entra un vértigo extraño, como el que siento al asomarme al precipicio de mi sueño.
Al igual que él, también yo soy menos infeliz si vuelvo al punto donde no había enfermedad. Por eso estoy sin estar, más preocupado por conservar y sacar brillo a mis recuerdos que por vivir el presente. Si alguien me pregunta cualquier cosa sobre los últimos cinco o diez años, no sabré qué responder. Dice Ana Ruiz Echauri que, cuando uno hace la maleta, realmente no decide qué se lleva sino aquello que abandona. Es verdad. Siempre hay que renunciar a algo para salvarse. Y hay cosas a las que uno, sencillamente, no puede renunciar.
Olvidar es traicionar y traicionar, inevitable. Pero pensar que ciertos recuerdos puedan desvanecerse para siempre atormenta más que quedarse a vivir en ellos. Imagino la vida sin memoria y me entra una prisa atroz por dejarlo todo escrito; las personas, las historias, los viajes. Días atrás soñé toda la noche con una frase: escribir es despedirse de las cosas. No sé si estoy del todo de acuerdo. Escribir ayuda a superar. El cerebro es práctico y se libera de información innecesaria a medida que escribimos, como cuando hacemos la lista de la compra o apuntamos un número de teléfono.
Quiero pensar en mi cerebro como en una de esas cajas negras que registran todo lo que ocurre a bordo de las cabinas de los aviones. Por desgracia, no funciona así. Se parece más a esas cajas de recuerdos que empezamos a llenar de menudencias siendo adolescentes. Cuando decidimos guardarlas, son auténticos tesoros. Con los años, al volver a abrirlas, descubrimos que lo único que ha sobrevivido al paso del tiempo son simples objetos. Algunos rescatan algún recuerdo lejano. Un cerebro averiado —por lo general, bastante más romántico que uno sano— se recrea en recomponer esa lírica sin parar.
Tememos olvidar igual que tememos ser olvidados. Hace días, en un gesto de cariño y entereza, me regalaron unos zapatos de un amigo que ya no está y es curioso comprobar cómo seguimos sintiendo a los muertos en las cosas que alguna vez fueron suyas. Cada paso que daba con ellos hacía que me pusiese en su lugar —en inglés, de hecho, to stand in one’s shoes significa justo eso—. Caminaba y pensaba que, tal vez, él podría haber sentido algo parecido al recorrer esos lugares. En la calle de las casas vacías están construyendo aceras. Aceras humildes, de cemento. También cementan el borde de la calzada. Algo que solo descubrí cuando, sin querer, lo pisé. Dejé allí mis huellas, dos buenas huellas, grabadas en el suelo. Dos huellas que son mías, pero son también las de mi amigo. Desde aquel día, no dejo de fijarme en ellas cada vez que paso por delante y sonrío al pensar que nadie sabrá nunca su historia.
Perdurar. Permanecer en las cosas. Puede que solo se trate de eso. Construimos cosas para que duren. Hacemos fotos, escribimos diarios, coleccionamos objetos. Queremos que alguien los encuentre y nos recuerde. Puede que escribir sea despedirse de las cosas, pero también es abrazar a los amigos o saludar a los desconocidos. Se escribe para huir y se escribe para quedarse. Yo escribo, sobre todo, para quedarme.
Tiene gracia que sueñe con esto, porque la última vez que corrí fue en una clase de gimnasia a los 16 años. No creo que existan muchas razones en la vida por las que merezca la pena correr. Aun así, últimamente no dejo de soñar que corro, aunque sea hacia el abismo y luego me arrepienta. Supongo que mi subconsciente intenta decirme algo que me resisto a aceptar.
Siendo niño, mi madre me preguntó una vez qué quería ser de mayor. Respondí que no sabía. “¿Qué cosas te gustan?”, insistió. “Ver las estrellas”, le dije. “Entonces serás astrónomo”, concluyó. Me quedé con aquello y, cada vez que algún adulto aburrido me preguntaba qué iba a ser de mayor, contestaba que astrónomo. Más adelante vi a un hombre en una de esas sillas de ruedas con motor. Tiré a mi madre del brazo y le señalé a aquel señor. “Es un paralítico”, me dijo en voz baja. Durante una época, cuando alguien me preguntaba qué me gustaría ser, le decía muy bajito: “Un paralítico”. Hasta que un día se enteró mi madre, claro, y me cruzó la cara.
Tantos años después, todavía no sé muy bien qué decir si alguien me pregunta a qué me dedico. Suelo responder que a cuidar de mi padre. Si ladean sus cabezas y me miran con lástima, les digo que también escribo una novela, para no hacerles sentir incómodos. Pero no. Mi novela es mi padre. Sufre demencia vascular y el único lugar donde es feliz dejó de existir hace cincuenta años, aunque siga muy vivo dentro de su cabeza. Estando con él, no puedo evitar ponerme en su lugar y me entra un vértigo extraño, como el que siento al asomarme al precipicio de mi sueño.
Al igual que él, también yo soy menos infeliz si vuelvo al punto donde no había enfermedad. Por eso estoy sin estar, más preocupado por conservar y sacar brillo a mis recuerdos que por vivir el presente. Si alguien me pregunta cualquier cosa sobre los últimos cinco o diez años, no sabré qué responder. Dice Ana Ruiz Echauri que, cuando uno hace la maleta, realmente no decide qué se lleva sino aquello que abandona. Es verdad. Siempre hay que renunciar a algo para salvarse. Y hay cosas a las que uno, sencillamente, no puede renunciar.
Olvidar es traicionar y traicionar, inevitable. Pero pensar que ciertos recuerdos puedan desvanecerse para siempre atormenta más que quedarse a vivir en ellos. Imagino la vida sin memoria y me entra una prisa atroz por dejarlo todo escrito; las personas, las historias, los viajes. Días atrás soñé toda la noche con una frase: escribir es despedirse de las cosas. No sé si estoy del todo de acuerdo. Escribir ayuda a superar. El cerebro es práctico y se libera de información innecesaria a medida que escribimos, como cuando hacemos la lista de la compra o apuntamos un número de teléfono.
Quiero pensar en mi cerebro como en una de esas cajas negras que registran todo lo que ocurre a bordo de las cabinas de los aviones. Por desgracia, no funciona así. Se parece más a esas cajas de recuerdos que empezamos a llenar de menudencias siendo adolescentes. Cuando decidimos guardarlas, son auténticos tesoros. Con los años, al volver a abrirlas, descubrimos que lo único que ha sobrevivido al paso del tiempo son simples objetos. Algunos rescatan algún recuerdo lejano. Un cerebro averiado —por lo general, bastante más romántico que uno sano— se recrea en recomponer esa lírica sin parar.
Tememos olvidar igual que tememos ser olvidados. Hace días, en un gesto de cariño y entereza, me regalaron unos zapatos de un amigo que ya no está y es curioso comprobar cómo seguimos sintiendo a los muertos en las cosas que alguna vez fueron suyas. Cada paso que daba con ellos hacía que me pusiese en su lugar —en inglés, de hecho, to stand in one’s shoes significa justo eso—. Caminaba y pensaba que, tal vez, él podría haber sentido algo parecido al recorrer esos lugares. En la calle de las casas vacías están construyendo aceras. Aceras humildes, de cemento. También cementan el borde de la calzada. Algo que solo descubrí cuando, sin querer, lo pisé. Dejé allí mis huellas, dos buenas huellas, grabadas en el suelo. Dos huellas que son mías, pero son también las de mi amigo. Desde aquel día, no dejo de fijarme en ellas cada vez que paso por delante y sonrío al pensar que nadie sabrá nunca su historia.
Perdurar. Permanecer en las cosas. Puede que solo se trate de eso. Construimos cosas para que duren. Hacemos fotos, escribimos diarios, coleccionamos objetos. Queremos que alguien los encuentre y nos recuerde. Puede que escribir sea despedirse de las cosas, pero también es abrazar a los amigos o saludar a los desconocidos. Se escribe para huir y se escribe para quedarse. Yo escribo, sobre todo, para quedarme.