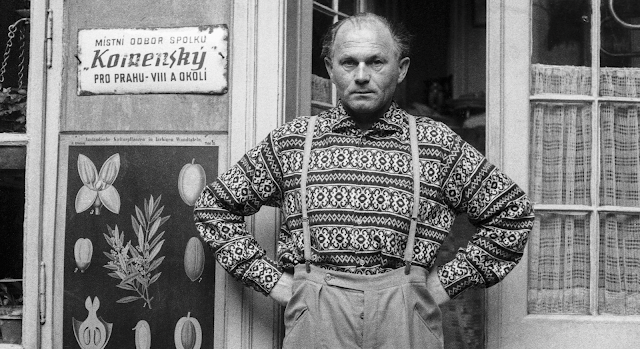Adiós, Ardilla
Todos los rincones que significaban algo
han ido desapareciendo con tal exactitud
que descubrirlo ha sido, de pronto,
igual que despertarse de noche
en una cama extraña.
Traspasaron la academia en que nos conocimos
y el lugar donde los dos estirábamos las horas
es hoy garantía de ruina para los desesperados.
Ya no puedo esperarte en el café de la avenida,
ni sentarme en el mismo asiento de la planta
de arriba de aquel bar en que tú y yo trazamos
las líneas generales de nuestro plan maestro.
Donde una vez hubo una casa, ahora hay flores.
Donde hubo flores, ahora hay ruido y asfalto.
Renovaron nuestra plaza, se llevaron nuestro banco.
Retiraron también la última cabina que quedaba.
Ya no sé ni cómo podría llamarte ahora
sin que él cogiese el teléfono por ti.
Yo solo quiero encontrarte detrás del edificio
donde, cada tarde, corríamos a escondernos
de aquel novio tuyo que quería asesinarme,
pero han borrado también nuestras pintadas,
o puede que solo nos borrásemos tú y yo
como huellas de niños en la orilla.
Ardilla, nada de esto importaría
si tú estuvieses aquí, conmigo,
cantándome Azzurro al oído.
Haciéndome reír, como siempre,
en el peor de los momentos
con tus ocurrencias
de pelo de mosquito.
Me despido de ti todos los días,
antes de irme a mi casa te digo adiós.
Yo guardo tu balcón vacío hasta que regreses.
Se me empieza a olvidar tu voz de nuevo,
pero sigo recordando la forma en que me hablabas.
Adiós, Ardilla.
Ojalá pudiera volver a conocerte,
otra vez, desde el principio.
Se me empieza a olvidar tu voz de nuevo,
pero sigo recordando la forma en que me hablabas.
Adiós, Ardilla.
Ojalá pudiera volver a conocerte,
otra vez, desde el principio.